Autoras1:
Ph.D.Ana Lucía Fernández Fernández
M.Sc. Backtori Golen Zúñiga
Nocturno sin patria
“Me gustaría tener manos enormes, violentas y salvajes
para arrancar fronteras una a una, y dejar de frontera sólo el aire...”Jorge Debravo (1966)
Nunca es sencillo dejar el lugar en el que una ha crecido, lo que es conocido, donde se forjaron recuerdos y los vínculos más cercanos. Sin embargo, a veces ese lugar ya no existe, o no es posible reconocerlo, y se vuelve imperante movilizarse para poder reconstruir una vida.
Se dejan atrás casas, trabajos, familias, amistades y un pedacito del corazón, siempre con la esperanza de llegar bien al lugar de destino y, algún día, poder volver al lugar de origen, ya sea para visitar, llevar consigo a sus seres queridos o regresar a vivir.
Esto no sólo supone un cambio importante para quienes migran, sino también un duelo para quienes quedan en el país de origen. Aunque no emprendan ese largo viaje, quedan con la angustia de que sus seres queridos lleguen con bien y con la presencia de una ausencia.
Hay quienes cruzan fronteras como una estrategia de supervivencia y salen de su país de origen debido a que enfrentan situaciones que les sitúan en una posición límite de vulnerabilidad, muchas veces asociada a la pobreza extrema, la persecución política, los conflictos armados, el crimen organizado o las pandillas, la violencia de género, el racismo o las secuelas de causas ambientales derivadas del cambio climático.
Las experiencias de estas personas son de una complejidad evidente: la decisión de marcharse es siempre multicausal, extremadamente difícil, la mayoría de las veces no es unidireccional e implica múltiples paradas a lo largo del trayecto y con enfrentamientos de violencia (Hamnlin, 2023).
Son estas personas quienes requieren de protección internacional, entendida como, las salvaguardas del derecho internacional que garantizan la acogida y la ayuda humanitaria necesaria de personas que sufren riesgos a su vida en su país de origen (ACNUR, 2024). Sin embargo, para recibir esta protección, es clave que los países les otorguen un estatus de “refugio”.
Vemos en las noticias diariamente que son miles las personas que necesitan de la protección internacional, pero muchas no llegan a alcanzar el estatus de “refugiado(a)”. Esto les obliga a convertirse en “migrantes irregulares” que debe enfrentar su realidad a solas, sin apoyo y sin derechos.
A pesar de que la realidad es compleja, la lógica del ordenamiento jurídico internacional es binaria porque divide a las personas entre “migrantes y “refugiadas” excluyendo de esta forma a miles de solicitantes que requieren protección, porque se escoge a quienes se considera más vulnerables para el refugio. Son estos “migrantes irregulares” a quienes se señala como “criminales” por la prensa y muchos políticos populistas, cuando realmente necesitan de la protección que los Estados les niegan.
La movilidad humana siempre representa un reto, pero para algunas personas se convierte en una pesadilla, porque los procesos de solicitud de refugio son escasos y complejos, porque generalmente no existen redes de apoyo sólidas, en ocasiones hay limitaciones con el idioma, y los trabajos disponibles no respetan sus derechos por su condición migratoria. Debido a los bajos salarios y a la necesidad de enviar remesas a sus países de origen, muchas personas viven en espacios que no cuentan con condiciones dignas, tienen un acceso limitado a los servicios de salud y enfrentan una serie de estereotipos y mitos que se traducen en prácticas discriminatorias.
Valdría la pena preguntarnos: ¿por qué criminalizar la migración? ¿Por qué crear campañas mediáticas de terror, con deportaciones masivas que presentan la movilidad humana como un delito y no como un derecho? ¿Por qué servir como país puente o como cómplice de esta coyuntura de odio? ¿Por qué tanta impunidad y repudio?
Frente a esta cruda realidad y en un contexto cada vez más adverso, donde las políticas migratorias internacionales se politizan cada vez más y son más deshumanizadoras, es necesario que no guardemos silencio, que nos organicemos, nos solidaricemos y nos pronunciemos como personas, como colectivos, como sociedad y como país.
1 Este blog se realiza el marco de la investigación "Configuraciones de la violencia: Dinámicas migratorias y bienestar de personas que requieren protección internacional. Una investigación en Costa Rica" realizado de manera conjunta entre la Universidad de Texas en Austin y el CICDE.
Bibliografía
ACNUR (2024). Protección. Enlace: https://www.acnur.org/proteccion
Debravo, Jorge. (2009). Nocturno sin patria. En Poesía completa (pp. 134-135). Editorial Costa Rica.
Hamlin, R. (2021). Crossing.How We Label and React to People on the Move. Standford University Press.


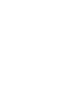
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



