 por Paulo E. Coto Murillo
por Paulo E. Coto Murillo
“No nos cansaremos de repetirlo: pensar en la multitud desheredada y dolorida, consolarla, darle luz, amarla, ensanchar magníficamente su horizonte […] crear vastos campos de actividad pública y popular, tener como Briareo cien manos que tender por todas partes a los débiles y a los oprimidos, emplear el poder colectivo en ese gran poder de abrir talleres a todos los brazos, escuelas a todas las aptitudes, y laboratorios a todas las inteligencias; aumentar el salario mínimo disminuir el trabajo…, es decir, proporcionar el goce al esfuerzo, y la saciedad a la necesidad; en una palabra, hacer despedir al aparato social más claridad y más bienestar en provecho de los padecen y de los que ignoran”
Víctor Hugo, Los miserables, p. 784-785
Parafraseando a Benjamin y Lefebvre, las ciudades son un libro que encubre tras el resplandor del progreso técnico, cultural y estético de las élites capitalistas, la historia de las personas desheredadas. De lo que hablaré será menos de las luces de esa ciudad neoliberal y más de esas otras ciudadelas como el Gran Tejarcillos, que ajusta la imagen dialéctica y el doloroso momento de verdad y falsedad del mito de igualdad y libertad que sostiene la sociedad bicentenaria costarricense.
Se iniciaba un nuevo proyecto de investigación y la primera visita nos condujo a encontrarnos con esta ciudadela enquistada y oculta entre Alajuelita y Escazú. Habíamos hecho los contactos iniciales semanas atrás, con personas de las diferentes barriadas que conforman el Gran Tejarcillos. La reunión principal, acaecida una mañana de finales de julio de 2015, fue con la directora de la única escuela, que educa a miles de niños y niñas en tres turnos de lunes a sábado. Los pormenores de esa reunión no lo recuerdo. Lo memorable se nos presentó luego del término de esa entrevista.
Al salir de la oficina de la directora, el tiempo había cambiado. El cielo que era azul cuando llegamos, estaba ahora poblado de oscuras y grises nubes; los truenos fueron el preámbulo de lo que se observaría. Al caminar por el pasadillo de la escuela cayeron las primeras gotas. Ya en el pabellón de la entrada, que desemboca en la calle, las gotas eran una tormenta. Aguacero y fuertes vientos; ni si quiera se nos ocurrió abrir los paraguas, buscar la parada.
El asombro ante la tormenta cedió al pasmo de lo que sucedía frente a nosotros. Los vendedores ambulantes recogían, como podían, de sus mantas las comidas y objetos que ofrecían. Replicaban el ritual de muchas personas, que como ellos y ellas, en los bulevares josefinos huyen de los municipales. Hoy huían de la tempestad.
Pero la atención de un geógrafo y dos sociólogos, extraños a todo esto… sutilmente fue conducida al siguiente acto. La tragedia, no hay otra forma de nombrarlo, de cientos de personas, familias enteras que ese día en particular habían decido realizar una toma de tierras, de fincas y baldíos que rodean y forman parte de la ya sobrepoblado Tejarcillos.
Entre la lluvia a cántaros, el viento en fuertes ráfagas, vi correr a un hombre y una mujer, cruzar apurados la calle lastrada, esquivar el naciente caño y driblar las púas que cercaban una de las fincas bajo toma. Su fuga acabó debajo de un rancho hecho de bolsa negras de jardín, sostenidas por tres o cuatro reglitas de madera, que apenas soportaban la profunda tormenta; pero, como sí de una espiral de desolación se hablara, la escena acaba con esa otra familia. La de la mujer y el niño sujeto a su mano y su hijo adolescente, haciendo el viaje inverso.
La lluvia y el viento no cesaban. Ellos bajaban del monte, dejaban la toma, esquivaban la alambrada y al llegar al incipiente caño, dieron con unas cajas dejadas por algún vendedor. La madre y el hijo mayor tomaron los cartones, los sostuvieron con sus manos conformando un pequeño refugio dónde guarecerse, con frío se abrazaron y buscaron con sus cuerpos y ropas empapadas, cobijar al niño.
Yo no podía dejar de verlos: apuñados, abrazados, en silencio, dubitativos veían caer la incesante lluvia y nosotros con ellos.
La tempestad y la toma, es un doloroso pasaje para comprender el origen y su repetición, el eterno retorno de lo semejante en su diferencia encarnada en la vivencias de cientos de familias, de miles de personas en su lucha por sobrevivir en la duración de este presente.
La experiencia de la toma es una réplica histórica, del doloroso ritual social que fundó, hace más de tres décadas primero Tejarcillos, luego García Monge, Juan Rafael, Omar, La Reserva y finalmente el asentamiento Los Pinos. El origen, refiere a la repetición de nuevo del frío, de la angustia, del no pertenecer, del volver a la toma, batir tierra, juntar palos, bolsas, cartones, latas... la eterna lucha por un techo, por educación, servicios dignos, por trabajo pero también el retorno perpetuo del temor y el riesgo del desalojo. La lucha por sobrevivir.
No es casualidad, que la historia de Tejarcillos coincida con la emergencia, en los 80, de la sociedad costarricense neoliberal posmoderna; formación social que romantiza lo efímero y la incertidumbre, la que rinde culto al mito de la voluntad de poder de un sujeto hedonista-narcisista e hiper individualista.
El rito de la toma como repetición es eco, entonces, de otras reproducciones más amplias: la del empobrecimiento, la del informalismo laboral inflexible, la desigualdad, la exclusión o la (re)producción neoliberal del espacio y su fragmentación, fragilidades, segregaciones forzadas, estigmatizaciones.
Finalmente, la toma y su tempestad es indicador de la barbarie que trata de esconder la sociedad bicentenaria (pandémica y distópica); esa que exhibe sin tapujo, frente al rostro de las personas que han sido excluidas y explotadas, el esplendor y la opulencia de los ganadores que gozan de esa nueva gran ciudad josefina. Esa, su ciudad, se levanta y observa desde el Gran Tejarcillos como muestra perversa de la corrupción de su progreso.


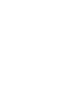
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



