- Detalles
Licda. María Alexandra Medina Hernández
Marzo se presenta como el tiempo perfecto para recuperar el proceso de lucha que ha llevado a cabo una mujer y madre quien ha solicitado que se valide la tetanalgesia en el sistema de salud costarricense como el derecho de su bebé a no sentir angustia ni dolor ante procedimientos médicos, así como su propio derecho a acompañar a su bebé en dichos momentos. Se trata de la historia de Kendy, la cual presentaré en dos partes, hoy tienen en sus manos la primera. A ella agradezco que me haya compartido su sentido relato, con la seriedad, honestidad y los sentimientos que esta experiencia le han implicado
Partimos de reconocer que la maternidad es un tema complejo, involucra una decisión personal, así como conocimientos y prácticas que han ido cambiando a lo largo de la históricas y que adquiere características según la sociedad y la cultura, además, implica vínculos afectivos de diversos niveles que no se pueden igualar de persona en persona (Palomar, 2005).
No obstante, esta complejidad pueden ser invisibilizada e, inclusive, violentada por instancias que tienen el poder para imponer valores y conductas que se juzgan como las únicas posibles, descartando de antemano las diversas maternidades, por ejemplo, el sistema de salud, el cual, amparado en el poder que le da el conocimiento científico y el estatus social, establece normas en nuestra sociedad que pocas veces son cuestionadas porque hemos decidido confiar en las decisiones y acciones del personal de salud.
Sin embargo, en el país, se han presentado procesos de lucha que han evidenciado la necesidad de respetar la diversidad de maternidades y a las mujeres, por ejemplo, procesos como la lucha por el parto humanizado y contra la violencia obstétrica (Costa Rica, Ley N° 10081). Aunado a esto, se han avivado espacios de sororidad que han hecho posible el acompañamiento entre mujeres, transmitiendo experiencias y conocimientos sobre prácticas socioculturales que, como veremos, han sido validadas por la medicina moderna.
Esto abre puertas para que las madres y mujeres evidencien otras violencias y se coloquen en discusión valores y conductas que permiten ampliar las decisiones que pueden tomar las mujeres sobre su cuerpo y sobre cómo ejercer su maternidad, como la lucha que ha estado dando Kendy, la cual involucra el ejercicio de la maternidad desde otra perspectiva, donde el vínculo madre-bebé adquiere un papel central ante procedimientos médicos que pueden causar intranquilidad a las personas involucradas.
En 2020 Kendy tiene su primera experiencia de embarazo y al ser un año marcado por la pandemia COVID-19 (SARS-CoV-2) y el encierro por el aislamiento obligatorio, la virtualidad se convirtió en su cotidianidad para capacitarse y acompañarse tanto de profesionales con diferentes perspectivas sobre la maternidad, como de madres a quienes les interesaba actualizarse en estos temas. Es así como conoce a una asesora en lactancia y a una enfermera obstetra doula, mujeres que comparten sus experiencias y conocimientos desde el acompañamiento pedagógico y apoyo emocional. La figura de mujeres que realizan estas labores se presenta en diversas culturas alrededor del mundo y a lo largo de la historia, no obstante, esta práctica se ha perdido en sociedades occidentalizadas donde la medicina ha adquirido, como ya se ha mencionado, el poder en la toma de decisiones sobre el embarazo, el parto y posparto (Serrano y Bosisio, 2018).
Gracias a estos espacios alternativos y a estas asesoras Kendy aprende sobre la tetanalgesia, la cual ella explica como “un método no farmacológico del manejo del dolor, que consiste en que a bebé se le acerca al pecho, ya sea que lo tome o no, y se le aplique las vacunas, la extracción de sangre o diferentes métodos y bebé se siente cercano a su mamita y entonces el dolor disminuye.” (comunicación personal, 17 de febrero, 2023).
Sabemos que la medicina moderna establece como necesarios procedimientos que, si bien garantizan la salud pública, pueden ser incómodos y dolorosos, por ejemplo, aquellos en los que se debe usar agujas (tamizaje, vacunas, laboratorios, etc.) (Porras et al., 2006; Costa Rica, 2013), aun así, muchas madres se encargan de cumplir con el esquema oficial de vacunación, con la angustia de saber que bebé, hijo o hija, puede experimentar dolor e incomodidad.
Kendy tiene la oportunidad de ver, por primera vez, la técnica de tetanalgesia cuando su bebé nace y deben realizarle la prueba de tamizaje. La médica pediatra del Hospital Nacional de Niños le pide que, cuando sea momento de amamantar a bebé, la llame para realizar la prueba, “en la siguiente toma, llamé a la doctora, la doctora súper amable, súper linda, aplicamos tetanalgencia y bebé ni brinco, no sintió absolutamente nada de dolor, siguió dormidito en mi pecho y yo logré ahí ser testigo de esta poderosa técnica” (comunicación personal, 17 de febrero, 2023).
No obstante, a inicios de 2021, cuando bebé debe recibir sus primeras vacunas en el EBAIS, Kendy solicita aplicar tetanalgesia, la cual se le niega y vivencia lo que describe como un abuso de poder:
-
“yo sí me siento violentada y siento que fui usada para violentar a mi bebé, porque lo que se me dice es que es contraproducente que mi bebé puede bronco aspirar y que, si le estoy dando pecho cuando a él se le aplica las vacunas, la aguja se puede romper, bebé se puede ahogar, entonces, que yo más bien tengo que aplicar fuerza física para que bebé no doble las piernitas. Fue horrible el proceso porque yo tuve, o sea, un bebé de 2 meses tiene sus piernitas dobladitas, es muy tierno, entonces yo lo tuve que sostener y me decían, si a ese bebé se le dobla la pierna y se le quiebra la aguja y se le afecta un nervio, fue su culpa mamá, fue su culpa por haberle hecho eso, por no aplicar fuerza. Él salió llorando, pegando gritos, yo salí llorando, afectada de lo que habíamos vivido y sintiendo que no se me escuchó. A partir de ese momento yo digo, esto no puede volver a suceder” (comunicación personal, 17 de febrero, 2023).
Más allá del dolor que pueda producir una aguja, hay que tener presente que desde que nacemos, nuestro cerebro está aprendiendo a reaccionar al entorno según normas, valores, conocimientos y comportamientos que nos transmiten en la cultura, los cuales se pueden interiorizar creando patrones que pasamos a reproducir a lo largo de nuestra vida, tomando eso en cuenta ¿cómo debe ser el encuentro entre bebé, madre y sistema de salud?,
¿aterrador, angustiante y doloroso para que aprenda a temer al sistema de salud o, por el contrario, empático, asertivo, tranquilo para que no se genere aversión hacia los procedimientos que son para su bienestar?
Veremos en la segunda parte las estrategias que utilizó Kendy y el proceso por el que pasaron ella y su bebé para conseguir que en el sistema de salud exista una técnica para procurar el mayor bienestar al bebé y a la madre, reduciendo la angustia y aumentando la satisfacción de todos los involucrados en torno a este tipo de intervenciones médicas.
Referencias:
Palomar Verea, C. (2005). Maternidad: historia y cultura. La ventana. Revista de estudios de género, 3(22), 35-67. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405- 94362005000200035&lng=es&tlng=es
Porras, Oscar, Abdelnour, Arturo, Artavia, Efraín, Baltodano, Aristides, Barrantes, Mario, Fernandez, Julia, & Rivera, Ramón. (2006). Esquema de vacunación para el grupo de edad de 0-18 años. Acta Médica Costarricense, 48(4), 204-207. Retrieved March 13, 2023, from http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001- 60022006000400012&lng=en&tlng=es.
República de Costa Rica (2013) Norma Nacional de Vacunación (Norma N°37808-S)
República de Costa Rica (2021) Derechos de la mujer durante la atención calificada, digna y respectuosa del embarazo, parto, posparto y atención del recién nacido. (Ley N° 10081).
Serrano, B y Bosisio, A (2018) Acompañamiento pedagógico durante la etapa prenatal, nacimiento y postnatal desde la figura de la Doula: una revisión de la investigación. En: Herrán, A. de la; Hurtado-Fernández, M. y García-Sempere, P. (coords.) (2018). Educación prenatal y Pedagogía prenatal: Nuevas perspectivas para la investigación, la enseñanza y la formación. (pp.399-424). Colombia-Nueva York: REDIPE-Capítulo de Estados Unidos (Bowker-Books).)
- Detalles
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista / Investigador
CICDE-UNED
Hay personas que son de esa opinión. No solo afirman que economía y astrología vienen siendo la misma chorrada, sino que, todavía más, no lo piensan dos veces para lanzarse con que ser economista equivale a ser el más perfecto vago e inútil. Que, a veces, puede que tengan razón, pero no es cosa de meter a todo el mundo en el mismo canasto.
Tan enconado desprecio se alimenta, además, de la limitada capacidad de predicción que la economía posee. Y entonces dirán: “eso no es una ciencia, puesto que no tiene capacidad predictiva”. A decir verdad, ni la sismología puede predecir los terremotos ni la vulcanología las erupciones volcánicas, y para la meteorología, con satélites y todo, la predicción de los caprichos atmosféricos sigue siendo un asunto bastante azaroso ¿Diremos entonces que, por esa razón, tampoco son ciencias? Pero, bueno, a menudo la ignorancia es más destructiva que un terremoto, más poderosa que un huracán y mucho más espectacular que una erupción volcánica.
Y, sin embargo, para cualquier persona que haga un esfuerzo por tratar de ubicarse en la Escocia de 1770, debería ser comprensible que lo que el señor Adam Smith dejó dicho en su “Riqueza de las Naciones” (publicada en 1776), significó un enorme paso adelante en la comprensión humana de un sistema económico que por entonces empezaba a revolucionar el mundo, y al que solo decenios después empezó a llamársele capitalismo. Que no se crea, por favor, que don Adam se limitó a parlotear sobre la “mano invisible” (en “La Riqueza…” solo la menciona una única, íngrima, vez). Conceptos que hoy nos resultan familiares -como especialización o división del trabajo- o nociones como la de que el tamaño del mercado es importante, fueron innovaciones introducidas por Smith, algo del todo inédito para la época, todo un viraje copernicano en el entendimiento de un “algo” -el capitalismo- que la humanidad por entonces construía sin consciencia alguna de estarlo construyendo.
El caso es que la economía puede “servir” para mucho más de lo que la ignorancia de alguna gente quisiera admitir, aunque no necesariamente “servir” para algo bueno. Similar a un cuchillo: lo mismo te “sirve” al hacer una dietética y saludable ensalada, que para matar a un congénere humano.
Por ejemplo, la pavorosa crisis financiera mundial de 2008, se vio propiciada, en grado considerable, por los escritos que, desde los años sesenta y hasta finales del siglo XX, produjeron una plétora de economistas, todos hombres heterosexuales, la mayoría estadounidenses, muchos de ellos galardonados con el llamado “nobel” de economía, todo lo cual dio lugar a una corriente teórica a la que esos mismos economistas le dieron el estrepitoso nombre de “nueva macroeconomía clásica”, la cual de “nueva” nada tenía (era solo un refrito de la teoría económica dominante a finales del siglo XIX e inicios del XX), y, como bien se comprobó, tampoco tuvo nada de “clásica”, puesto que la crisis de 2008-2010 se encargó de tirarla al canasto de la basura. Con antecedentes en Cagan y Friedman, aquí hablamos de apellidos tan agasajados como los Muth, Sargent, Lucas, Kyland, Merton, Black, Scholes, Fama.
Pero, entonces, ¿y cómo se logró que aquel desastre de 2008-2010 no se degradara en una depresión económica igual o peor que la de los años treinta? La respuesta tiene el nombre de otro economista: John Maynard Keynes. Este señor, nacido en Cambridge, Inglaterra, en 1883, dejó escrito en su “Teoría General” de 1936, algunas cosillas que proporcionaron las pistas para evitar, en 2008, un hundimiento catastrófico de la economía mundial al pleno. O sea, la torta que los galardonados economistas propiciaron, fue enmendada, al menos en el mínimo grado necesario, por lo que aportó otro economista, que se murió antes de que el “nobel” fuera creado (igual nunca se lo hubieran dado), y, por cierto, como que tirado a la otra acera en cuestiones sexuales (me sospecho que también a Adam Smith le daba por esas).
En fin, es que en la economía hay corrientes y corrientes. Diversos paradigmas, para decirlo elegante, que son, asimismo, paradigmas en disputa. El que sigue siendo dominante es, seguramente, el menos científico de todos, porque ha asumido una misión eminentemente ideológica: tratar de embellecer el orden capitalista, en tiempos en que los capitalistas se volvieron más angurrientos que nunca. Estos, desde luego, retribuyen con largueza la cosmética que así se les ofrece, aunque sin darse cuenta que los beneficios que a la corta eso les proporciona, a la larga les trae problemas mucho más morrocotudos. De ahí la abundancia de medallas, reconocimientos y sabrosos emolumentos, para esa estirpe de economistas que saben decir lo que el poder económico quiere escuchar, aunque sea algo que a la larga -y a veces no tan larga- resulte simplemente desastroso. Y, en efecto, es del caso que el desempeño de ese paradigma dominante es, hasta en el mejor de los casos, bastante deprimente, como lo atestigua lo ocurrido en 2008, o la desastrosa situación del empleo en la Costa Rica actual.
Y, entretanto, y aunque mucho menos audibles, ahí está la economía ecológica, aportando teoría y evidencia para que entendemos que es vano imaginar que la producción y el consumo podrán crecer indefinidamente, cuando vivimos en un planeta finito, como también está la economía feminista para obligarnos a abrir los ojos antes los enormes aportes del trabajo de las mujeres, que por siglos las diversas vertientes de la economía -incluido el marxismo- mantuvieron en la invisibilidad. O bien las corrientes poskeynesianas, que no les tienen miedo a los escabrosos problemas del capitalismo actual, siempre en búsqueda de respuestas animadas por el muy elemental principio de que toda persona debería poder vivir una vida digna. O sea, y como más arriba lo mencioné: tampoco es cuestión de decir que todo es lo mismo, y agarrar y embutir a tirios y troyanos en el mismo Caballo de Troya.
También debería tenerse un poquito más de cuidado, antes de despachar de una patada más de 250 años de reflexión, debate, investigación, disensos, agarradas de mechas y sacadas de lengua, libros, artículos, folletos, clases, conferencias, y últimamente también comentarios en Facebook, podcasts, videos y hasta memes. Que sirven, sirven. A menudo para lo malo, pero ocasionalmente también para lo bueno.
Más artículos…
- Consejos al comenzar a investigar
- ¿Qué debemos tener en cuenta para generar políticas de cuidado en pueblos indígenas y/o pueblos no occidentales?
- Cuidado con los cuidados: Múltiples jornadas simultaneas sobre las mujeres durante la pandemia
- El presupuesto nacional 2023: un paso atrás en la protección social
Página 30 de 47


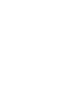
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



