- Detalles
Lic. Andrey Pineda Sancho
En un artículo publicado por este mismo medio en octubre de 2023, hace exactamente dos años, señalé que el liderazgo de Rodrigo Chaves representaba la faceta más visible del giro populista que ha dado la política costarricense durante los últimos años. De acuerdo con aquella evaluación, este había consolidado, por aquel entonces, un estilo político centrado en la figura de un líder fuerte, decidido y resolutivo que no temía enfrentarse a las élites que han manejado al país en los últimos decenios, y una apelación sistemática al “pueblo común” como fuente central de legitimidad y autoridad. Señalé, asimismo, que dentro de tal liderazgo la invocación de elementos de orientación religiosa, que suele estar presente en los populismos contemporáneos, parecía haberse agotado en el terreno de lo simbólico, apenas como una referencia difusa capaz de conectar al líder con los códigos culturales de su base de apoyo. Las alusiones a Dios o a imaginarios comunes de la tradición cristiana, recurrentes, casi a modo de muletillas, en sus alocuciones públicas, funcionaban como gestos para empatizar con la mayoría creyente del país, pero no se traducían, para disgusto de los sectores religiosos conservadores más politizados, en políticas públicas concretas o en acciones de mayor calado.
Hoy, sin embargo, ese difuso uso de referentes cristianos se ha densificado y ha adquirido renovadas connotaciones. Lo que en el 2023 parecía limitarse a una suerte de performatividad religiosa de tipo piadoso, en este 2025 se ha convertido en un discurso moral conservador claramente delimitado y con capacidad de orientar tanto el accionar gubernamental en estos últimos meses de la administración Chaves Robles, como la estrategia para garantizar la continuidad estatal del movimiento en el próximo cuatrienio. Se trata de una reorientación que convierte a la defensa e impulso de la llamada “moral tradicional” en un nuevo intento de establecer una frontera entre el “pueblo auténtico” de Costa Rica y los sectores sociopolíticos que lo “amenazan”.
Esta evolución se empezó a manifestar con claridad a inicios del año en curso a través de dos acciones concretas: la presentación de un proyecto de ley para endurecer las penas relacionadas con el aborto, anunciado con gran pompa por la entonces ministra de la Presidencia, Laura Fernández (hoy candidata presidencial oficialista), y la eliminación de los programas de sexualidad vigentes en el sistema educativo costarricense. Ambas medidas fueron justificadas en nombre de la “vida” y la “protección de la niñez” y fueron cuidadosamente diseñadas, tanto en el plano discursivo como en el performático, para fortalecer la imagen del gobierno como garante del orden moral.
La tendencia, sin embargo, adquirió especial fuerza el pasado 15 de octubre, cuando el presidente Chaves derogó, vía decreto ejecutivo, la Norma técnica para regular el aborto terapéutico vigente desde el 2019 y la sustituyó por una versión mucho más restrictiva e incapaz de salvaguardar integralmente la vida y la salud de las mujeres. Con esta acción el gobierno no solamente les hizo un nuevo guiño a las sensibilidades de su potencial base electoral, sino que de hecho se acercó de forma tangible a algunos de los sectores que con mayor decisión y beligerancia han procurado reforzar o reconstruir el “orden moral tradicional” en las últimas décadas. Conviene recordar que ya desde marzo de 2022, antes de la segunda ronda electoral, Chaves se había comprometido ante un grupo de pastores evangélicos, reunidos bajo la figura del Foro Cristiano de Asuntos Políticos, a revisar, entre otros temas, la norma técnica aquí comentada, y que esa promesa se mantuvo en suspenso desde entonces hasta el inicio del proceso electoral de 2026. Es justamente en ese contexto electoral que Chaves decide actualizar su compromiso y reactivar explícitamente su cercanía con los sectores evangélicos más activos en la esfera pública.
Este acercamiento explícito, de gran e intencionada resonancia mediática, empero, también tuvo su expresión en el nuevo vehículo partidario mediante el cual el chavismo busca competir en las elecciones de 2026. En la asamblea general para elegir sus candidaturas a diputaciones, realizada el 24 de agosto, el Partido Pueblo Soberano (PPSO), designó a varias personas provenientes del ámbito evangélico (Kattya Mora Montoya; Gonzalo Ramírez Zamora; Gerardo Bogantes Rivera; Robert Barrantes Jr.), la mayor parte de ellas con cargos ministeriales dentro de sus respectivas congregaciones. La inclusión de estos liderazgos religiosos en la estructura partidaria no solamente resulta reveladora del rumbo que ha tomado el gobierno en los temas discutidos, sino que al mismo tiempo pone en evidencia una intención de disputarle a otras fuerzas políticas, en particular a Nueva República y a Fabricio Alvarado, el monopolio de la representación del electorado moral y decididamente conservador.
Esta marcada (re)incorporación del conservadurismo moral dentro del movimiento que gira en torno a la figura del presidente Rodrigo Chaves representa, por un lado, la extensión del perfil populista que el mandatario ya había consolidado desde su ascenso al poder, y por el otro, un intento deliberado de acaparar el espacio de representación de la derecha costarricense en cada una de sus posibles dimensiones y manifestaciones. En sentido estricto, no se trata de una mutación que rompa con el estilo ya consolidado del gobierno ni con sus ejes temáticos más reconocibles (antipolítica, liderazgo personalista, retórica anticorrupción y antiprivilegios; neoliberalismo pragmático; populismo punitivo, etc.), sino de una ampliación estratégica que incorpora la moral sexual y familiar como nuevo eje de movilización política. En un contexto político-electoral fragmentado y altamente polarizable, en el que es posible acceder a segundas rondas con fuerzas electorales relativamente débiles, esta apuesta deviene especialmente funcional, pues desvía la atención de los problemas estructurales que arrastra el país, y que han sido postergados por la actual administración, y reorienta el debate público hacia un potencial clivaje en torno a valores en el cual el componente pasional inherente a todo proceso político puede tomar un protagonismo desmedido.
Está por verse si tal apuesta tiene el efecto buscado o si, por el contrario, se convertirá más bien en un lastre para la continuidad del proyecto.
- Detalles
Por: Dra. Marcela Pérez Rodríguez
 La obra de Simone de Beauvoir (1908-1986) se puede abordar desde varias dimensiones: el feminismo, existencialismo, filosofía, historia, o bien desde su propia vivencia. Cada vez que la leo con pausa y detenida en el tiempo, retomo la lectura, descubro e intento comprender con mayor profundidad su postura teórica, política y de vida.
La obra de Simone de Beauvoir (1908-1986) se puede abordar desde varias dimensiones: el feminismo, existencialismo, filosofía, historia, o bien desde su propia vivencia. Cada vez que la leo con pausa y detenida en el tiempo, retomo la lectura, descubro e intento comprender con mayor profundidad su postura teórica, política y de vida.
Tiene ensayos extraordinarios, como por ejemplo El pensamiento político de la derecha (1955), en el que analiza con maestría y con enfoque crítico las distintas tendencias ideológicas que ha marcado la política conservadora a través de la historia, en particular en el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Tema que hoy en día está vigente y de interés para las ciencias sociales y las organizaciones colectivas. Otra obra es el libro El segundo sexo (1949), que todavía contribuye y se considera como uno de los textos fundacionales del pensamiento feminista, filosófico y de las ciencias sociales. En el desarrollo de esta obra la autora indica que la identidad femenina y la subordinación de la mujer no son resultado de las diferencias biológicas, sino de una construcción social y cultural. Las mujeres deben buscar sus propios espacios, luchar por su autonomía y libertad. Desde una perspectiva feminista ¿qué entendemos por “autonomía” o “libertad”? Conceptos medulares. Hoy leer este libro clásico es esencial para cualquier mujer joven o mayor, en especial si queremos avanzar y no retroceder. “Avanzar” significa cuidar las conquistas obtenidas por los movimientos socioculturales de las mujeres a través de la historia.
Simone tiene una producción impresionante. Sin embargo, hay un libro que considero muy valioso y de interés: La vejez (1970). Ella tenía 62 años. Por su experiencia vivida y sentida, profundiza el tema de la vejez y el fenómeno del envejecimiento en sociedades europeas como Francia e Inglaterra. Realiza un estudio detallado de la historia de la geriatría y gerontología desde el siglo XV hasta el XX, así como también estudia el rol de las personas mayores en las distintas culturas y en tiempos modernos.
Uno de los aspectos que más trabaja en este extraordinario ensayo es la segregación de la persona mayor en sus espacios colectivos. ¿Es realmente mejor para las personas de edad estar apartadas de la sociedad? La discriminación, la segregación de la persona mayor es un tema que Simone plantea y demuestra a través de estudios realizados por antropólogos, sociólogos e historiadores. Indica que las sociedades (se refiere a los años sesenta y setenta) todavía no están preparadas para la convivencia respetuosa con personas centenarias. Si bien para la autora la noción de vejez es abstracta, depende de distintas realidades y vivencias, está relacionada con la percepción del tiempo, con la relación con el mundo o contexto, y con su propia historia. Su propio proceso y estado físico de su cuerpo y, también, la situación de su existencia. Depende de cada individuo: ¿cómo la persona interioriza su cuerpo y sentido de vida? La persona joven o adulta se comporta y planea como si nunca llegara a ser mayor; las sociedades no preparan a las personas para la vejez o edad avanzada, como parte de un proceso que se llama “vida”.
Las personas nacen y en algún momento de la vida mueren. Al no percibir la vida como un proceso, el rol de la persona mayor se percibe de manera peyorativa, amenazadora, por cuanto nos proyecta el deterioro físico del cuerpo, el fin de un ciclo de vida. Por tanto, se discrimina, se segrega. Sin embargo, la autora plantea la importancia de que las personas comprendan el ciclo y el sentido de la vida. Prepararse para convivir con personas mayores, en especial centenarias. Cada persona tiene su propia situación existencial; por tanto, no podemos segregarla de la colectividad. Es parte de la humanidad y del lugar donde habita esta persona. Por ende, debe estar y convivir con la colectividad. Las sociedades debemos aprender a convivir con nuestras personas centenarias. Reconocer sus aportes y su existencia, y resignificar sus roles dentro del lugar donde habitan.
¡Extraordinaria Simone!
ARTES: Calderon, Karina. 2020. Acuarela
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Beauvoir, S.d., Troiani,O.1969. El pensamiento político de la derecha. Argentina: Ediciones Siglo Veinte.
B eauvoir, S. d.1970. La Vejez. Buenos Aires: Editorial Sudamericcana.
Beauvoir,S.d., 2017 El segundo sexo. España: Ediciones Cátedra.
Más artículos…
Página 4 de 48


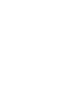
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



