- Detalles
M.Sc. Tanya García Fonseca
¿A veces te sientes como una o un viajero estelar perdido en un vasto universo de información académica? ¡No te preocupes! La investigación puede parecer un viaje intergaláctico, pero estoy aquí para compartir mis experiencias en este viaje cósmico. En mi propia odisea académica, descubrí que necesitaba adoptar un enfoque más organizado. Así nació este método para explorar ese vasto espacio de conocimiento que existe sobre cualquier tema. Aquí van algunos consejos prácticos:
- Paso 1: Definiendo el terreno de batalla.
Antes de aventurarte, piensa en tu investigación como un viaje a través de constelaciones de información. Tu objetivo es identificar, analizar y sintetizar lo que ya se sabe sobre tu tema de interés, encontrar preguntas que todavía no tienen respuesta y quieres explorar.
Tema: Es el norte de tu mapa estelar de interés, describe claramente adónde quieres llegar. ¿Qué estrellas (conceptos clave) están en tu espacio de investigación? Esto te ayudará a establecer límites.
Criterios de inclusión y exclusión: Establece reglas para seleccionar estudios, es decidir qué planetas visitar en tu exploración. Define tus criterios, pueden ser: tipos de estudios, fuentes de información, palabras clave y términos de búsqueda, cobertura temporal y geográfica, criterios de calidad, idioma, enfoque metodológico, entre otros.
- Paso 2: Emplea estrategias para explorar las diversas fuentes de información disponibles en línea.
Esto implica utilizar motores de búsqueda para encontrar información relevante, explorar bases de datos académicas que albergan investigaciones y documentos científicos, revisar repositorios institucionales y académicos, realizar búsquedas en bibliotecas digitales y catálogos en línea para acceder a una variedad de documentos y materiales, consultar revistas científicas y académicas para obtener información actualizada y especializada… El uso de metabuscadores permite buscar en múltiples bases de datos simultáneamente, visitar sitios web de instituciones académicas y gubernamentales, y revisar recursos especializados relacionados con el tema de interés para obtener perspectivas y análisis específicos. Concentrarse en sitios académicos e institucionales confiables es útil para evitar perderse en el agujero negro de las fake news y la saturación que también son parte del internet.
- Paso 3: Establece el calendario y el proceso de selección:
Mantente actualizado, ya que siempre surgen nuevos descubrimientos que enriquecen nuestra exploración.
Proceso de selección y registro de estudios: La aplicación Zotero es tu GPS en las constelaciones del conocimiento, va organizando cada referencia bibliográfica como estrellas en tu biblioteca personal, y te ayuda a citar y referenciar adecuadamente todas tus fuentes de información. Es tu fiel compañero de viaje, proporcionando orientación en los senderos del estudio y asegurando el éxito en tu misión.
- Paso 4: Desglosando los resultados extracción de datos:
Emplea herramientas como hojas de cálculo o apuntes organizados para registrar cada descubrimiento y mantener un seguimiento de tus hallazgos. Considera esta herramienta como tu bitácora de exploración, donde cada dato y referencia funciona como punto de derrotero en tu viaje.
- Paso 5: Evaluando la calidad de los estudios:
Desarrolla tu propio sistema de evaluación sobre la información que vas encontrando. ¿Qué tan brillantes son esos estudios en tu firmamento académico? ¿Son un sol que organiza otras ideas a su alrededor, un pequeño planeta que suma su órbita a otros parecidos, o un asteroide solitario que no deja huella? ¡Califícalos según la cantidad y calidad de estrellas que adornan sus contenidos!
- Paso 6: Análisis:
Enfócate en las publicaciones que brillan más. Busca patrones, como si estuvieras conectando galaxias. ¿Alguna constelación de ideas?
Con esta guía, tu travesía de investigación se convertirá en una emocionante exploración espacial. Recuerda, cada paso que tomes y cada filtro que crees será una valiosa herramienta en tu caja de análisis. Al final de tu odisea, habrás reunido no solo un paquete de lecturas, sino también los cimientos para redactar un artículo tipo revisión bibliográfica, además de los antecedentes investigativos para tu próxima investigación. ¡Buena suerte! ??
- Detalles
Licda. Natalia Dobles Trejos
 La siguiente reflexión nace a partir de un diálogo que sostuve para la Revista Rupturas sobre la metodología de mi investigación y la experiencia comunitaria durante el trabajo de campo.
La siguiente reflexión nace a partir de un diálogo que sostuve para la Revista Rupturas sobre la metodología de mi investigación y la experiencia comunitaria durante el trabajo de campo.
Si bien, mi objeto de investigación se concentró en analizar los alcances y limitaciones de una buena práctica de cuidados en una comunidad urbana, a partir del análisis de las experiencias de vida de las mujeres madres, lideresas comunitarias y las gestoras locales que las acompañan en la educación y atención integral de sus hijos/as; estas dinámicas de organización comunitaria de los cuidados no suceden de manera aislada y en una comunidad de lucha y resiliencia, como lo es la Gran Guararí, se agregan más actores comunitarios, entre ellos y no menos importantes, la población adulta mayor, testigo de las luchas por el acceso a condiciones dignas de vida durante todo este proceso histórico comunitario.
Es así, como dentro de esta dinámica comunitaria, diferentes actores, organizados por proyectos se acercan a mí y reflejan sus historias de vida. Conozco de cerca un grupo organizado de la comunidad donde participan desde abuelos y abuelas, hasta los nietos(as) para luchar por condiciones de atención al riesgo de sufrir violencia y vulnerabilización de derechos de la población adolescente e infantil.
Así me encuentro con don “José” y doña “Tina”, quienes en una de mis visitas a campo me facilitan un croquis donde se identifican las lideresas y los líderes comunitarios por zonas de esta comunidad y me confían su preciada sistematización.
Don José y doña Tina, compañeros de vida, son dos adultos mayores de la comunidad que han liderado históricamente, procesos de resiliencia comunitaria y ambos, coordinan una organización a la que denominan “Asociación en pro de la niñez y adolescencia de la Gran Guararí”.
Tuve la oportunidad de reunirme con ellos, sus familias y personas vecinas para que me compartieran lo que querían lograr con esta iniciativa; así que tuve la dicha de ser acogida en su casa, envuelta en un calor humano, mientras recopilaba sus inquietudes para guiarlos en este espacio.
Ellos convirtieron su hogar en confianza y así me permitieron apoyarles un poco más. Esta experiencia me hizo reflexionar mucho sobre los papeles que juegan las personas adultas mayores en los espacios comunitarios y por eso, es imprescindible destacarlo como símbolo de la experiencia acumulada por los años y las luchas a favor de romper ciclos de violencia social para las nuevas generaciones.
Pude contemplar la dinámica comunitaria compleja, desde una perspectiva más integral, se me permitió se parte de ella y como tal, destaco que es una comunidad que tiene una cultura organizacional de los cuidados orientada al respeto de sus personas adultas mayores en los espacios públicos, lo cual debe acentuarse porque en la actualidad se está sesgando el trato de la persona adulta mayor con un enfoque biologista, incapaz de ver los contextos particulares de cada sitio cotidiano.
No obstante, no deja de ser una observación muy complicada porque los espacios de estas luchas comunitarias se vienen heredando de generación en generación por la desigualdad en acceso a derechos de vivienda digna, la estigmatización de la zona y los riesgos sociales, ambientales y económicos que ello conlleva para la población más joven.
Son las personas adultas mayores quienes alzan las voces por las nuevas generaciones, teniendo una escucha activa y admiración, lo cual no implica que preocupe su situación por el derecho al auto cuido y una jubilación digna. Por lo tanto, este análisis reflexivo no se agota en este espacio.
Más artículos…
- Respuestas agrecocológicas desde la investigación y la docencia en la zona sur de Costa Rica
- Religión, conservadurismo y populismo en el estilo político de Rodrigo Chaves
- Transporte público y los derechos de las personas mayores
- La UNED, una puerta de acceso a la educación superior para las personas extranjeras que habitan Costa Rica
Página 22 de 48


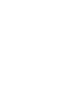
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



