- Detalles
Dra.Marcela Pérez Rodríguez
El 26 de junio del 2023, por medio de los periódicos y medios digitales nos enteramos de una lamentable noticia:

Este hecho es lamentable, y por desgracia, es un acto violento, es una de las tantas situaciones de alto riesgo y abuso que viven las personas adultas mayores de nuestro país.
Este tema es complejo, porque no solo se trata crear políticas, normas o procedimientos, sino también, es un tema organización social y corresponsabilidad de todas las personas que habitan en un territorio.
No sólo es un tema de exoneración del pago del bus o descuentos en una determinada ruta, sino es un tema que se refiere al cumplimiento y aplicabilidad de los principios de los derechos humanos en nuestras comunidades o localidades.
Cuando trabajamos con personas adultas mayores es recurrente este tipo de comentarios: “el chofer del bus no paró”; “Las gradas son muy altas y el chofer no me trató bien y se dejó la cédula”; “tengo 86 años y el chofer me pregunta si soy vieja”; “me cobraron el pase”; “el muchacho estaba sentado y yo de pie”; “el Chofer me gritó”
La persona adulta mayor tiene el derecho a la autonomía, libertad e individualidad para trasladarse de un lugar otro. Por ejemplo, para trasladarse a estudiar o capacitarse, recrearse, trabajar, asistir a una cita médica, visitar un amigo o pariente.
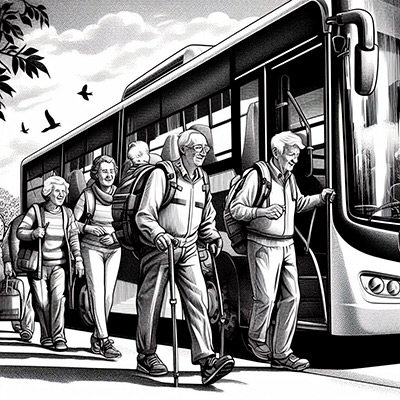
La Organización Mundial para Salud (OMS) creó en el año 2010 la RED Mundial para Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores. El fin de esta RED es el de promover acciones específicas en el ámbito local para fomentar la plena participación de las personas mayores en la vida comunitaria y promover un envejecimiento saludable y activo. Este proyecto se esta promoviendo en Costa Rica. Y algunas Municipalidades como San Carlos, Cartago, San José entre otras son parte de esta red y asumieron el compromiso. Compromiso, que no puede quedarse en el papel, por lo contrario, debe generarse proyectos sociales dirigido a esta población con responsabilidad, escuchando las voces de esta población e involucrándola en la definición de políticas y programas locales.
En el caso particular del transporte público y privado, las municipalidades a través de la Oficina o Programa de la Persona Adulta Mayor, deben de trabajar de forma efectiva y transparente con las distintas instituciones públicas y con las organizaciones no gubernamentales que apoyan a la persona adulta mayor para garantizar el cumplimiento de las siguientes normas: Ley 7935 Integral para la Persona Mayor , Ley 7936 Transporte remunerado sobre Pasajes Gratuitos Niños y Adulto Mayor, Ley 7593 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Ley 9078 de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad Vial y los Convenios Internacionales de derechos humanos.
Las municipales con la participación de la comunidades deben construir aceras y paradas de taxis y buses seguras y con accesibilidad para esta población, financiar programas educativos sobre esta temática a choferes y dueños de las empresas locales, trabajar de forma coordinada y efectiva con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y otras instancias para vigilar y darle seguimiento a las denuncias, crear programas educativos o en la formulación de proyectos socioculturales con personas adolescentes o jóvenes que apoyen la movilidad de la persona mayor.
- Detalles
M.Sc. Gustavo Gatica López
Idalia llegó a Costa Rica hace once años. La lluvia que cae en buena parte del año sobre Coronado, el cantón donde vive, la hace extrañar con frecuencia el calor y las playas de Corinto, el municipio donde nació. En su mirada profunda se descubre el anhelo de volver algún día.
“Me vine a buscar trabajo como lo hacen muchos de mis compatriotas” me dice como respuesta a la pregunta de por qué llegó a Costa Rica. Previsora como muchas mujeres, trajo consigo los certificados de los estudios que realizó en Corinto. También guardó entre sus pertenencias de viaje el diploma de secundaria. Solo después sabría lo importante de este documento.
La vida ha estado llena de vaivenes para ella. Trabajos diversos, lugares impensables para vivir y, desde hace cinco años, la acompaña una hermosa niña que nació después de una relación tormentosa. “Ella ha sido mi esperanza” me dice con convicción.
Al llegar a Costa Rica, Idalia nunca se imaginó que podría ingresar a estudiar a una universidad. “Yo venía a trabajar” me aclara con la seguridad de un testigo que lo vio todo. Y me cuenta cómo inició esta experiencia:
“Un día estaba en la casa de unos vecinos viendo televisión.
Mi hija estaba dormidita… en eso pasaron un anuncio de la UNED sobre el período de matrícula y me interesó.
No sabía de la educación a distancia y tampoco sabía que uno como extranjero podía estudiar ahí”.
Y siguió: “Como soy curiosa me puse a averiguar y así pasaron varios meses, revisé los requisitos que pedían
y las carreras que dan… y después de un tiempo, me animé, llevó cinco cuatrimestres de la carrera de administración.
No ha sido fácil, porque soy mamá, por los trabajos que he tenido, porque no tengo redes de apoyo, ni mi familia…
al inicio ni computadora tenía, pero voy saliendo adelante poco a poco… la verdad,
quiero seguir y graduarme para tener un mejor trabajo y sacar adelante a mi hija”.
En los últimos años, la UNED ha sido una de las puertas de acceso a la educación superior para cientos de personas extranjeras que hemos llegado a este país. De acuerdo con datos del Centro de Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) de nuestra universidad, al año 2023, la matrícula de estudiantes extranjeras fue de 1,052 personas (equivalente al 2.7% del total de estudiantes unedianas). De estas 717 fueron mujeres (68.2% del total).
De todas las personas extranjeras que estudian en la UNED, el 75% nacieron en Nicaragua. La mitad de las personas extranjeras matriculadas cuentan con algún tipo de beca. Facilitar el acceso a la educación superior para las personas extranjeras -especialmente las mujeres- es una forma efectiva de contribuir a la integración social de esta población.
Idalia me dice que, para ella la vida en Costa Rica no ha sido fácil. Los retos surgen un día sí y otro también. Además de la maternidad, me confiesa que los estudios universitarios en la UNED la están transformando y la animan a avanzar poco a poco en su carrera. Ella sabe que de eso depende su vida futura y la de su hija. Y como ella, también lo creo yo y me enorgullezco de pertenecer a esta universidad que, sin mucha pompa, abre oportunidades a grupos tan variados como excluidos. Idalia quizás no sienta el calor de Corinto, pero puede empezar a sentir el calor de la UNED que la abraza.
Más artículos…
Página 24 de 48


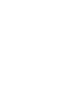
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



