- Detalles
Dra. Marcela Pérez Rodríguez, CICDE
Una de las grandes responsabilidades y compromisos que tienen las municipalidades y actores sociales de Costa Rica es la de crear políticas orientadas proteger y apoyar a las personas mayores de 65 años. Los gobiernos locales deben de articular políticas y programas de desarrollo social, cultural y económico que afectan a las personas que habitan en el territorio.
El 28 de enero del 2022, se publicó en la GACETA, la ley 10046, en la que se estipula la creación de la Oficina de la Persona Adulta Mayor y de Personas en Situación de Discapacidad en las Municipalidad. Esto quiere decir, que el personal de la municipalidad y las instituciones públicas y privadas, formales e informales que trabajan con esta población, deben de trabajar de forma coordinada y con acciones estratégicas, así como, crear los espacios socioeducativos para promover en las distintos distritos y comunidades, el cumplimiento de los derechos humanos de la persona mayor de 65 y más.
Por lo anterior, las políticas de los cuidados deben, también, rediseñarse y ajustarse de acuerdo con las realidades y necesidades específicas de cada territorio. Desde una perspectiva más amplia, se tendría que incorporar aspectos relacionados con la situación de esta población como por ejemplo, la situación de pobreza, ocupación, transporte, espacios viables y accesibles para recreación, centros de salud con servicios de especialistas en geriatría y cuidados paliativos, empleo, vivienda, atención y orientación a las personas cuidadoras, en especial, de edades avanzadas, monitoreo y seguimiento a los hogares diurnos y de larga estancia, entre otros aspectos.
No solo se trata de uno o varios indicadores, para obtener recursos económicos, por lo contrario, es aprovechar, la descentralización para que cada municipalidad y sus distintos actores sociales y culturales humanicen y forjen el carácter social en el territorio. Trabajar para y con esta población es una oportunidad para promover principios relacionados con la solidaridad, el trabajo colaborativo e intergeneracional.
Costa Rica en el año 2050, según en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, tendrá una población de 1 262 253 personas mayores de 65 años. ¿Estarán los líderes y lideresas locales formadas en esta temática? ¿Tendrá nuestro sistema de seguridad social la capacidad de atender con calidad esta población en el territorio? ¿Tendremos en ese momento hospitales geriátricos fuera del área metropolitana de alta calidad? ¿Tendremos políticas públicas de empleo, recreación, vivienda y salud para esta población? ¿Tendrán acceso a pensiones dignas y que cubra todas las necesidades de cuido? ¿El acceso al transporte público para esta población será efectivo y viable?
Este es el momento ideal para repensar y rediseñar en el espacio local las políticas y programas que nos permitan enfrentar los retos y desafíos apoyar a esta población desde sus voces, riesgos y realidades.
- Detalles
M.Sc. Gustavo Gatica López
En el proceso electoral estadunidense, Donald Trump tiene claro que, para asegurarse un buen número votos en el electorado conservador, debe apelar a construir y legitimar enemigos comunes y que sus seguidores los asuman como amenaza nacional. En años pasados, Trump hizo de China un enemigo en el ámbito comercial global y su narrativa tuvo éxito. En materia de seguridad, tanto en el pasado como en el presente, su discurso radical, ha definido a las personas migrantes como sujetos criminales que amenazan la vida y la seguridad de los estadunidenses.
Recientemente, el aspirante a la candidatura presidencial por el Partido Republicano ha vuelto a insistir en que “los migrantes están matando” a los Estados Unidos. Prometió que, de llegar nuevamente a la Casa Blanca, llevará a cabo las deportaciones más grandes en la historia de este país. En su narrativa, es necesario extirpar o, lo que es lo mismo, arrancar de raíz y erradicar a quienes “envenenan la sangre de este país” según sus palabras. Por su puesto, las reacciones favorables no se hicieron esperar en la opinión pública conservadora estadunidense.
Trump, abraza y promueve una narrativa fácil, violenta y sumamente peligrosa en el que las personas migrantes son sujetos criminales y se convierten en sujetos enemigos. Y, por supuesto, al enemigo, debe tenérsele lejos, lo más lejos posible. Por ello, la deportación es el mecanismo para erradicar a las personas migrantes y que los devuelve de manera forzada a sus países. Detrás de ello, está un doble discurso. Por una parte, estas personas son enemigas y, por tanto, son una amenaza. Por otra parte, son actores invisibles y que son fundamentales para la reproducción de la fuerza de trabajo y la acumulación de capital, como está documentado con evidencia empírica en decenas de estudios.
El candidato republicano está ampliando las fronteras del discurso antiinmigrante y lo blindará con un nuevo muro si llega nuevamente a la presidencia. Trump puede sentirse orgulloso de ser el abanderado de una narrativa y práctica global que arremete con dureza contra aquellas personas que han tenido que dejar sus países, frecuentemente de manera forzada. Para él y para los que le siguen, poco importa la diversidad de factores que están a la base de los desplazamientos humanos contemporáneos, tampoco son relevantes, las condiciones en las que se desplazan. No importan porque son sujetos criminales que se han convertido en nuestros enemigos y, además, como ha dicho Adela Cortina “son pobres”.
La posición de la administración estadunidense es crucial para Centroamérica. Esta región tiene en los Estados Unidos el principal destino de sus exportaciones. Simultáneamente, es el principal país de origen de las remesas familiares que envían los 6.3 millones de personas centroamericanas que viven en esa nación (cantidad que supera, por ejemplo, la población total que habita Costa Rica). Estas divisas, aventajan ampliamente la Inversión Extranjera Directa que llega a la región y ayudan a “maquillar” los datos de pobreza en al menos cuatro de los cinco países.
Aunque los factores que están a la base de la movilidad humana son diversos y se traslapan, en Centroamérica, miles de personas han tenido que dejar sus países, como consecuencia de la implementación de políticas económicas impuestas por la banca multilateral o, como resultado de la profundización de acuerdos comerciales ruinosos y desventajosos impulsados por el propio gobierno estadunidense en las últimas décadas. Justamente, el tipo de políticas económicas preferidas por Trump. Muchas de las personas que se han ido, son una especie de “afectadas colaterales” del libre comercio y de medidas proteccionistas.
Trump sabe que polarizar la opinión pública de su país en torno a temas como la migración le es favorable políticamente. Para ello, no tiene escrúpulos en llamar criminales y enemigos a las personas migrantes aún, y cuando claramente no lo son. Su narrativa solo abona a un discurso global de odio que no es el que necesitamos ni queremos en esta casa común que compartimos.
Más artículos…
- Navegando por las estrellas del saber: Una guía para la investigación académica
- Papel de la población adulta mayor en la dinámica comunitaria de la Gran Guararí, Heredia, parte I
- Respuestas agrecocológicas desde la investigación y la docencia en la zona sur de Costa Rica
- Religión, conservadurismo y populismo en el estilo político de Rodrigo Chaves
Página 21 de 48


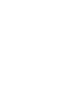
 Teléfono: +506 2527-2000
Teléfono: +506 2527-2000 



